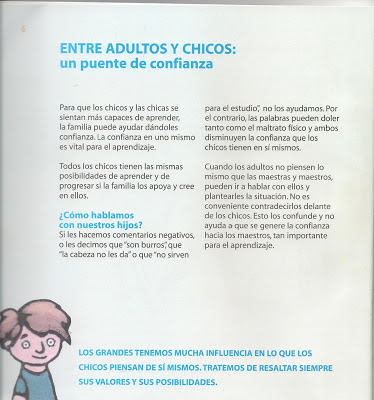Ilustración original de Victor Viano para la primera edición de
La torre de cubos
|
El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón.
Lo regó, lo puso al calor del sol, y cuando menos lo esperaba, ¡trácate!,
brotó una planta tiernita con hojas de todos colores.
Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos,
como esos que gustan a los chicos. De tapas duras con muchas hojas muy blancas
que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos.
Bartolo palmoteó siete veces de contento y dijo:
—Ahora, ¡todos los chicos tendrán cuadernos!
¡Pobrecitos los chicos del pueblo! Estaban tan caros los cuadernos que
las mamás, en lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban
terminando, se enojaban y les decían:
—¡Ya terminaste otro cuaderno! ¡Con lo que valen!
Y los pobres chicos no sabían qué hacer.
Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de
tierra gritó:
—¡Chicos!, ¡tengo cuadernos, cuadernos lindos para todos!
¡El que quiera cuadernos nuevos que venga a ver mi planta de cuadernos!
Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita
del buen Bartolo y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo
del brazo.
Y así pasó que cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro
y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto.
Pero, una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y
los chicos. El Vendedor de Cuadernos se enojó como no sé qué.
Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la
casa de Bartolo. Golpeó la puerta con sus manos llenas de anillos de oro:
¡Toco toc! ¡Toco toc!
—Bartolo —le dijo con falsa sonrisa atabacada—, vengo a comprarte
tu planta de hacer cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolate
y un millón de pelotitas de colores.
—No —dijo Bartolo mientras comía un rico pedacito de pan.
—¿No? Te daré entonces una bicicleta de oro y doscientos
arbolitos de navidad.
—No.
—Un circo con seis payasos, una plaza llena de hamacas y toboganes.
—No.
—Una ciudad llena de caramelos con la luna de naranja.
—No.
—¿Qué querés entonces por tu planta de cuadernos?
—Nada. No la vendo.
—¿Por qué sos así conmigo?
—Porque los cuadernos no son para vender sino para que los chicos trabajen
tranquilos.
—Te nombraré Gran Vendedor de Lápices y serás tan
rico como yo.
—No.
—Pues entonces —rugió con su gran boca negra de horno—,
¡te quitaré la planta de cuadernos! —y se fue echando humo
como la locomotora.
Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía.
—¡Sáquenle la planta de cuadernos! —ordenó.
Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaron todos los chicos silbando
y gritando, y también llegaron los pajaritos y los conejitos.
Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron "arroz
con leche", mientras los pajaritos y los conejitos le desprendían los tiradores
y le sacaban los pantalones.
Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al Vendedor con sus calzoncillos
colorados, gritando como un loco, que tuvieron que sentarse a descansar.
—¡Buen negocio en otra parte! —gritó Bartolo secándose
los ojos, mientras el Vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la
carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan.
El pueblo que no quería ser gris
de Beatriz Doumerc